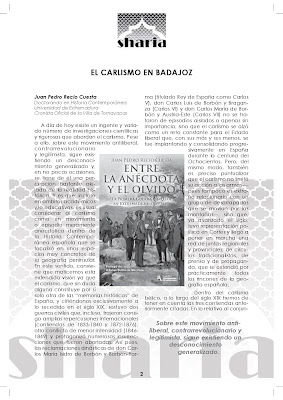La Guerra Civil de 1936 a 1939, un conflicto que tuvo para España unas consecuencias devastadoras (elevado número de pérdidas de vidas humanas, destrucción material...), no pasó desapercibida en el Valle del Jerte.
En nuestra comarca no se produjeron acciones de guerra considerables, al quedar la práctica totalidad de la misma, en los primeros compases del conflicto, bajo el control de las fuerzas del bando sublevado el 18 de julio de 1936 y encabezadas por Franco. Ello fue debido a la acción de los falangistas locales y de las fuerzas armadas que se posicionaron del lado de Franco (parte de la Guardia Civil y del Ejército), que en pocos días auparon a las instituciones locales a personas afectas al nuevo Estado que pretendían implantar.
Pero sí es necesario destacar que la guerra sí se dejó sentir en otros aspectos. Por ejemplo, en el ir y venir de convoyes militares por la entonces carretera de Plasencia a El Barco de Ávila, en el sabotaje de algunas infraestructuras de la comarca por parte de personas que militaban en diferentes partidos o sindicatos de izquierdas (como el caso del puente de la Garganta de Becedas), en los ciertos conatos de resistencia que se dieron en diversas localidades o, siendo esta la más trágica, en los paisanos que perdieron su vida combatiendo en el frente (en ambos bandos) y en la violencia practicada (asesinatos o encarcelamientos) por las fuerzas sublevadas en julio del 36 sobre personas de izquierda de nuestra comarca, algo de lo que aún queda mucho por conocer, pero que ha sido un tema estudiado muy recientemente por el ya fallecido profesor Fernando Flores del Manzano, cabezueleño al que mucho debemos en el conocimiento de la Historia de nuestra comarca. En su trabajo "Episodios represivos en el Valle del Jerte durante la Guerra Civil (1936-1939)" (páginas 381-406), que ha sido publicado a finales de 2023 y cuya lectura recomendamos, se tratan estos pormenores.
Realizada esta contextualización inicial, el hecho que protagoniza esta entrada está directamente relacionado con la Guerra Civil y con ese ir y venir de fuerzas militares que en ella participaron desempeñando diferentes funciones. El bando encabezado por el general Franco, que se levantó en armas el 18 de julio de 1936, no estuvo solo en la guerra que inició contra el Gobierno de la República. Y es que, pasadas ya varias décadas de la finalización del conflicto, diversas investigaciones han demostrado, con datos objetivos e irrefutables, que el bando de Franco contó con el apoyo económico, militar y logístico de la Alemania de Adolf Hitler y de la Italia de Benito Mussolini (al igual que la República contó con el apoyo de la U.R.S.S. de Stalin). Fue, por tanto, una guerra civil ocurrida en España pero que tuvo amplias implicaciones y repercusiones internacionales.
Por parte de la Alemania nazi, entre otros recursos, el régimen de Hitler envió a España, para auxiliar al bando de Franco, cientos de aviones militares. La famosa Legión Cóndor, que protagonizó bombardeos como el de Guernica (abril de 1937), tuvo importancia, a nivel militar, por las operaciones realizadas. De esos aviones alemanes llegados hasta España que surcaron nuestros cielos, ciudades, pueblos y campos, muchos cumplieron con la misión que tenían encomendada, pero decenas de ellos tuvieron siniestros y sus tripulantes perdieron la vida.
Y así sucedió en el acontecimiento al que dedicamos esta entrada. Por informaciones ya publicadas por Esther Sánchez Calle, Cronista Oficial de Plasencia, en el boletín digital Trazos, y por el investigador hervasense Pedro Emilio López Calvelo, sabemos que un avión alemán, Junker, cuando realizaba un servicio de transporte de correo, se estrelló en las inmediaciones del Calvitero, el punto más alto de Extremadura, el 16 de enero de 1937.
 | |||
| Modelo de Junker protagonista del siniestro |
Días después de ocurrir el suceso y ya teniendo constancia de ello las autoridades, desde el Puesto de la Guardia Civil de Jerte, con fecha 29 de enero, se circulaba un oficio, firmado por el Capitán Higinio Gómez Franco, en el que se prohibía terminantemente subir a la zona del Calvitero a ninguna persona, desde ningún pueblo, "que no sea [de] la Comisión encargada de este servicio en el pueblo de Jerte", que era la única autorizada para iniciar, desde aquel pueblo, las labores de búsqueda. Además, puntualizaba que se estaban esperando órdenes del "alto mando" para recuperar los restos del avión siniestrado así como a sus tripulantes.
 |
| Circular emitida desde Jerte. 29 de enero de 1937. Archivo Municipal de Tornavacas |
Esta prohibición de subir a la zona del siniestro se siguió circulando, en repetidas ocasiones, durante los meses posteriores al siniestro, pues con fecha 16 de febrero, también desde Jerte, el mismo Capitán de la Guardia Civil, Higinio Gómez Franco, informaba al Ayuntamiento de Tornavacas que se había recibido una orden de "que ninguna persona suba a la Sierra y Pico denominado "CALVITERO", sitio "REGAJO DE LAS VACAS", donde se hallan los restos de un Aparato trimotor Junkers del desgraciado accidente de aviación ocurrido el día 17 del próximo pasado mes de enero", tal y como observamos en el documento que aparece debajo de estas líneas y que hemos localizado en el Archivo Municipal de Tornavacas. Además, se ordenaba hacer pública, mediante bando, esta orden "para que por nadie pueda alegarse ignorancia de lo dispuesto, ya que los restos del Aparato están bajo la custodia y protección de la Falange Local de Jerte desde que ocurrió referido accidente".
 |
| Circular emitida desde Jerte. 16 de febrero de 1937. Archivo Municipal de Tornavacas |
Un documento muy similar al anterior en cuanto a su contenido, emitido desde la Jefatura Local de Falange de Jerte, también ha sido hallado por el investigador López Calvelo, ya fechado el 8 junio de 1937, en sus búsquedas en el Archivo Municipal de Hervás. Este documento también se halla en el Archivo Municipal de Tornavacas y viene a ser muy similar, en su contenido, a la orden emitida desde Jerte en febrero de 1937. En esta nueva circular, firmada por el Jefe Local interino de Falange de Jerte, Rodrigo Cepeda, en el que se señala que la fecha del accidente fue el día 16 de enero, se reiteraba la absoluta prohibición de acceder a los sitios mencionados en la circular anterior. A tal fin, instaba a las autoridades a "tomar las medidas y dar las órdenes oportunas para que ninguna persona y bajo ningún pretexto se permita ir a los lugares indicados sin la autorización de esta Organización local". Y la advertencia que lanzaba a quien incumpliera y/o desoyera esta orden era contundente, señalando que los "contraventores de estas órdenes serán detenidos y puestos a disposición de la Autoridad Militar". Así pues, el mensaje que se enviaba a la población era muy claro: nadie, sin contar con el permiso expreso de la Falange Local de Jerte o del Alto mando militar, se debía aventurar a ir a la zona en donde había ocurrido el siniestro.
 |
| Circular emitida desde la Falange Local de Jerte. 8 de junio de 1937. Archivo Municipal de Tornavacas |
Siguiendo con la reconstrucción de lo sucedido en los meses posteriores, Pedro Emilio López Calvelo proporciona un documento muy interesante, en el que se informaba que el 6 de agosto de 1937, un guía de veraneantes de Hervás que subió a la sierra acompañando a unos excursionistas, declaraba que:
"al llegar al sitio denominado El Torreón el exponente encontró a una distancia de doscientos metros del lugar precitado los restos de un aparato de aviación cogiendo el que suscribe un tubo de hierro gravado con la marca Junker y la cifra 11, 1 kilogramos y número 1.677 y fecha 11-1-36 que entrega en este acto manifestando igualmente había cables y demás restos esparcidos por el suelo"
Meses después del suceso, por tanto, se encontraban los primeros restos del avión siniestrado, que se enviaron inmediatamente al Gobierno Militar de Cáceres, pues esta institución así lo había solicitado. En cuanto a sus tripulantes, que eran seis y cuyos nombres conocemos también gracias a las indagaciones de López Calvelo, debieron morir en el lugar, no ya debido al impacto sino de frío, pues las condiciones meteorológicas de ese invierno fueron muy rigurosas, encontrándose el lugar completo de nieve y con temperaturas bajo 0º. En enero de 1937, guiándonos por los testimonios orales de algunos paisanos tornavaqueños ya recogidos hace tiempo que nos relataron las condiciones meteorológicas que recordaban de aquellos días (o que habían escuchado contar a sus mayores), se dieron varias jornadas de densas nieblas que impedían tener una visibilidad adecuada, siendo este, muy seguramente, el principal motivo que desencadenó el accidente del avión. Estos mismos testimonios orales también recordaban haber escuchado que los cuerpos de los alemanes fueron hallados, ya sin vida ("muertos de frío" o "congelados"), en el lugar del siniestro.
En Tornavacas y Jerte este hecho ha sido siempre muy recordado y aún perdura en la memoria y recuerdos de no pocos paisanos, pues varios vecinos de ambos pueblos hicieron batidas por la sierra para ayudar a ubicar el lugar exacto del siniestro y para localizar los restos del avión. Por los testimonios orales, sabemos que en Jerte fueron custodiados también varios fragmentos del avión que fueron bajados, hasta allí, desde la sierra. Allí fueron trasladados también los cuerpos, ya sin vida, de los alemanes. Pasado ya un tiempo del suceso, paisanos de Jerte y Tornavacas siguieron subiendo a la zona del accidente y encontrando chapas, pequeños restos y otros efectos del avión y de sus tripulantes, conservándose algunos, hasta tiempos muy recientes, en domicilios particulares. Testimonios de paisanos que tenían ganado por la zona (cabras, vacas...) o que habitualmente la frecuentaban, también recuerdan haber visto algunos pequeños restos del aparato hasta tiempos bastantes recientes (década de 1960 y 1970).
 |
| Alrededores del Calvitero/El Torreón. Agosto de 2023. |
Por la investigación de López Calvelo, en donde cita un libro sobre la Historia de Béjar, sabemos que, al menos, otros dos aviones alemanes se estrellaron en otros lugares de la Sierra de Gredos también durante la Guerra Civil, aunque en los términos de localidades ya salmantinas, próximas a Tornavacas: La Hoya y Cantalgallo. En esta publicación que aborda la historia bejarana, es donde se cita el modelo de avión Junker (JU-52) que se estrelló en el Calvitero y cuya imagen puede observarse en la parte superior de los párrafos anteriores.
Pero esta historia no acaba aquí, sino que 20 años después del accidente, en agosto de 1957, ya en un tiempo lejano a la guerra pero en el que el suceso aún seguía muy presente en la memoria colectiva, se celebró un acto-homenaje, en memoria de los aviadores que perdieron allí la vida, en el mismo lugar en el que sucedió el siniestro: el Calvitero. Pero esa ya es otra historia, directamente relacionada con la Historia más reciente de Tornavacas, de la que nos ocuparemos en posteriores entradas.
Nota: agradecemos los testimonios orales aportados por Luis Pérez Cepeda, Luis Buezas Rodríguez (vecinos de Jerte) y Felipa Cruz Jiménez (Q.E.P.D.), Marco A. Benito y Carmen García (de Tornavacas), muy valiosos para conocer con mayor detalle este suceso.
_page-0001.jpg)
_page-0004.jpg)