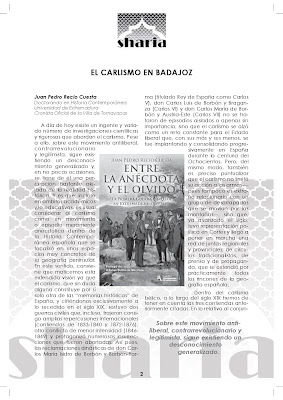El siglo XVIII (1700-1800) supuso un antes y un después en la evolución histórica del Valle del Jerte. Y es que, la comarca pasó de un crecimiento generalizado que se produjo durante la primera mitad del siglo, entre los años de 1700 y 1750 (en economía, población, construcciones...) a una fase de casi total quiebra económica que vino motivada, principalmente -aunque no solo-, por la epidemia de la tinta del castaño, que se llevó por delante, en pocos años, la que era una de las principales fuentes económicas para las familias del valle. Ello tuvo una especie de efecto dominó sobre los demás sectores económicos, pues también la cabaña ganadera cayó en picado al igual que otras actividades representativas como, por ejemplo, la industria textil (elaboración y tinte de paños) que existía en Tornavacas. La población, igualmente, descendió en prácticamente todos los núcleos de población. Así, en los últimos años del siglo XVIII, el Valle del Jerte se vio obligado a readaptarse a esta nueva realidad, pero no iba a ser fácil, ya que el siglo XIX (1800-1900) supuso una centuria dura para la comarca sufriendo la misma los efectos derivados, primero, de la Guerra de la Independencia (1808-1812) y, después, de la Primera Guerra carlista (1833-1840). A ello hay que sumar la inestabilidad política característica de este siglo y un estancamiento económico, lo que marcó su desarrollo durante prácticamente toda la primera mitad de este nuevo siglo. A partir de 1850, poco a poco, comenzó, con ligeros altibajos, un tímido crecimiento económico y de la población, tendencia que ya nos conduce a la etapa que será la protagonista en las siguientes líneas.
Realizada esta introducción, en esta nueva entrada, nos vamos a detener en las primeras décadas del siglo XX (1900-1939), desde el inicio del mismo hasta la finalización de la Guerra Civil, y vamos a tratar concretamente el cultivo de la cereza durante este tiempo haciendo referencia a una serie de noticias y/o anuncios que en su día aparecieron publicados en diferentes periódicos. Este fruto, que es actualmente el protagonista estrella de la economía de la comarca, ya se lleva cultivando desde hace siglos, existiendo incluso referencias de la Edad Media que hablan de la calidad y la fama que ya tenían las cerezas del valle bañado por el río Jerte. Pero la generalización del cultivo del cerezo se comenzó a producir, progresivamente, durante estas décadas, en las cuales se fue convirtiendo, poco a poco, en un importante sustento económico para los habitantes de la comarca.
Iniciando nuestro recorrido por estas décadas, a principios del siglo XX ya hallamos referencias de la creciente importancia que la cereza comenzaba a tener en la comarca. En este sentido, es interesante señalar un artículo de opinión escrito por José Buezas en 1904, desde Jerte, y publicado en el Diario de Ávila. Periódico político independiente y de intereses morales y materiales (03/09/1904), en el cual planteaba la idea de construir una línea de ferrocarril entre Plasencia y Ávila que pasara por Béjar y Barco de Ávila (en ese momento, se estaba construyendo, en el Valle, la carretera entre Plasencia y Barco de Ávila -actual Nacional 110-). En él señalaba que con esta línea ferroviaria se podría exportar parte de lo mucho de lo que en el Valle se producía. Afirmaba también que, solamente ofreciendo datos de Tornavacas, Jerte, Cabezuela y Navaconcejo, en estos pueblos se producían "200.000 cántaros de vino, 16.000 de aceite, 1.000 de aguardiente vínico, 120.000 arrobas de cerezas, sin contar otras tantas, o más, de otras frutas como ciruelas, peras, melocotones, uvas, etc., etc., 40.000 fanegas de castañas; de 30 a 40.000 traviesas de roble anuales, pimiento, carbones, cascas, etcétera". En vista de estos datos, la cantidad de cerezas que se recolectaría a principios del siglo pasado -solamente en los cuatro pueblos ya citados-, equivaldría a, aproximadamente, 1.380.000 kg.
Algo más de dos décadas después, en febrero de 1931, en una noticia que se centraba en describir el entorno natural de Valdastillas, publicada en el periódico Nuevo Día. Diario de la provincia de Cáceres (14/02/1931), se decía lo siguiente del Valle:
"La cereza es una fruta que produce, en años normales, muchos miles de duros al vecindario; todos los pueblos del Valle cultivan este árbol, el roble, los castaños, y las viñas y el olivo, algo de plantas forrajeras [...] y hortalizas, y algo, muy poco, de siembra".
Avanzando en nuestro recorrido, ya en la Segunda República (1931-1936), hay que destacar que la producción de cereza iba incrementándose y que ya aparecieron las primeras cooperativas, siendo la de Navaconcejo la pionera. Por su interés, reproducimos una crónica correspondiente al verano de 1931 escrita desde Tornavacas. Publicada el 16 de julio en el periódico El Adelanto. Diario de Salamanca, decía así:
"Estamos en plena recolección de la abundante cereza, que este año rebasa los mejores cálculos; es tan activa la vida durante esta época, que a las tres de la madrugada está invadido el campo de trabajadores de ambos sexos; las jóvenes son las encargadas de la preparación de las banastas, cuyo rojo fruto arrojan los mozos encaramados en los árboles, entre frases ardientes y galantes, saliendo por esta fecha no pocos amoríos; y ya lo dice la copla: "Recogiendo aceitunas", etc., regresando al pueblo en franca camaradería viejos y jóvenes, oyéndose por todas partes las notas de la jota extremeña, inflamadas de pasión y tragedia.
Se calcula salen diariamente del Valle para la plaza de Madrid, más de treinta camiones cargados de este fruto; esto y castañera, remedia en parte la situación precaria de los trabajadores de esta tierra".
Por otra parte, también se trabajaba en la eliminación y/o control de plagas que afectaban a los cerezos, algo que ya era, junto a las incertidumbres que acarreaban las inclemencias meteorológicas derivadas de las heladas y lluvias, una preocupación entre los agricultores en los meses anteriores a la recolección del fruto. De manera especial, así se indicaba en el diario El Día. Periódico de la mañana (08/01/1936), se estaba combatiendo a la conocida como "oruga de piñón", y sobre todo, a la "mosca de la cereza", la cual estaba perjudicando no solamente su recolección sino también su posterior comercialización. En este artículo, se señalaba que esta plaga había provocado que Inglaterra dejara de importar cerezas por el mal estado (de podredumbre) en la que se encontraban las mismas cuando llegaban al país. Para paliar estos efectos negativos sobre la cereza y sobre su comercialización, los ingenieros agrónomos de la Estación Central de Patología Vegetal de la Moncloa, organismo del Gobierno que se ocupaba de estas cuestiones, comenzaron a actuar en el Valle del Jerte, una de las zonas productoras más afectadas de toda España. Para ello, pusieron en marcha "un medio de lucha eficaz mediante cazamoscas de de vidrio con sustancias atractivas, en los cuales perecen las moscas antes de poner en las cerezas los huevecillos de los que nacen los gusanos productores del daño".
Por último, en lo que respecta a la Guerra Civil (1936-1939), hemos de señalar que este conflicto que causó un enorme desgarro en España, también afectó a la cereza, principalmente en la época de su recolección, pues el circuito comercial quedó muy reducido durante estos años debido a la situación de guerra, que también afectó a la disponibilidad de mano de obra (llamamiento de hombres al Ejército, inestabilidad y persecuciones políticas...). A ello hay que sumar que en estos años seguían preocupando algunas plagas que afectaban a los árboles, de las cuales hablaremos a continuación. De esta trágica etapa de la Historia de España, son varias las referencias relacionadas con la cereza que, por su interés, aquí señalamos. En primer lugar, en 1938, cuando la Guerra Civil desangraba gran parte
de España en todos los sentidos (hundimiento de la economía, pérdida de vidas humanas...), las plagas que afectaban al cerezo seguían preocupando, hasta tal punto que los servicios agronómicos del Gobierno debieron auxiliar y orientar a los agricultores sobre cómo tratarlas. Así se señalaba en el periódico Extremadura. Diario católico (El Periódico Extremadura actual) en su número del 01/11/1938. En un artículo firmado por el ingeniero agrónomo Clemente Sánchez Torres, se decía:
"Es sobradamente conocida la importancia económica que en la región de la Vera tienen, entre otros cultivos, los frutales, particularmente en el Valle del Jerte, el cerezo, que no sólo surte el mercado nacional, sino que es base de exportación. En esta región se venía desarrollando con ritmo alarmante la "oruga del cerezo u oruga del piñón". Este valle del Jerte comprende los tres términos de mayor producción de cerezas, que son los de Cabezuela, Navaconcejo y Jerte, y sobre ellos organizamos dos campañas, la de invierno y primavera, con extensión suficiente para que los agricultores observaran directamente los resultados y economía de los tratamientos. Como la campaña de invierno era totalmente desconocida, la realizamos en mayor extensión que la de la primavera, obteniendo, tanto en una como en otra, excelentes resultados en cuanto a su eficacia y en cuanto a la enseñanza.
En la campaña de invierno se trataron 56.525 árboles. La Sección Agronómica aportó gratuitamente la dirección, productos, aparatos y los jornales de los capataces de cada brigada, siendo de cuenta de los propietarios los obreros y caballerías para transportes. El coste de la campaña por árbol fue de 0'152 pesetas, de cuya cantidad correspondió satisfacer al propietario 0´087 pesetas.
Igualmente se realizó en el mismo valle otra campaña contra la "mosca de la cereza", cuyo ataque impide la exportación de esta fruta, con un total de 36.400 árboles tratados, con un coste de 0´127 pesetas por árbol".
En segundo lugar, y ya para finalizar este acercamiento a la cereza durante las primeras décadas del siglo XX, a principios de mayo de 1939, tan solo un mes después de finalizar la guerra, y estando a punto de iniciarse la campaña de recolección, encontramos una curiosa referencia a las variedades de cereza existentes en el Valle y a sus respectivos precios en origen según sus categorías. Por su interés, aquí la reproducimos:
Clase Temprana menuda. Primera: 0,95 pesetas; segunda: 0,90; tercera: 0,90.
Clase Temprana gorda. Primera: 1,40 pesetas; segunda: 1,30; tercera: 1,15.
Clase Pretera. Primera: 0,95 pesetas; segunda: 0,85; tercera: 0,80.
Clase Mollar. Primera: 1,20 pesetas; segunda: 1,10; tercera: 1.
Clase Jarandillana. Primera: 1,20 pesetas; segunda: 1,10; tercera: 1.
Clase Ambruneses. Primera: 0,95 pesetas; segunda: 0,85; tercera: 0,80.
Clase Garrafal. Primera: 0,70 pesetas; segunda: 0,55; tercera: 0,55.
Clase Picota Negra. Primera: 0,95 pesetas; segunda: 0,75; tercera: 0,75.
Clase Picota Colorada. Primera: 0,90 pesetas; segunda: 0,80; tercera: 0,70.
El anuncio que establecía los precios, firmado por el Gobernador Civil de la provincia de Cáceres, también indicaba que:
"Los precios señalados son iniciales sobre punto de origen o almacén. Para los pueblos de Rebollar, Valdastillas, Piornal, Cabrero y Casas del Castañar, se considera como punto de origen el lugar denominado Parador de Ojalvo, en la carretera de Plasencia a Barco de Ávila. Los demás pueblos productores, Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Tornavacas, etc., cada uno se estima como punto de origen para la venta de toda la cereza producida en su término municipal respectivo".
Casi 90 años después de esta referencia a las variedades y precios de este fruto, ya en pleno siglo XXI, la cereza es el indiscutible motor económico de la comarca. Lo que vino después de finalizar la Guerra Civil en cuanto al cultivo de este árbol que actualmente puebla las laderas de nuestro Valle...es ya otra historia que pronto abordaremos en una nueva entrada.
 |
Encabezado del artículo aparecido en el periódico Extremadura. Diario católico (01/11/1938) en el que se habla de las plagas de la mosca del cerezo y la oruga del piñón que afectaban a los árboles del Valle.
|
 |
Fotografía publicada en el periódico Pueblo. Diario del trabajo nacional, 24/11/1941. En ella, tomada en el término de Navaconcejo, aparece un hombre subido al tronco y dos, de pie, en el suelo, posando sobre el cerezo.
|





..jpg)
..jpg)